Biblioteca bizarra de Eduardo Halfon.
Un escritor al que admiras hablando de
sus experiencias con otros escritores y con los seres que pueblan su biblioteca
es como invitar a la mejor chocolatería del país a un goloso de competición. El
nivel de disfrute es máximo.
También he de decir que, siendo la
intención de cualquier editorial con dignidad estética la de cuidar sus
portadas y hacer de la oferta de su catálogo un placer no sólo literario, sino
también visual, olfativo y táctil, la joven editorial zaragozana Jekyll &
Jill sobresale desde su nacimiento y merece que se le felicite por ello.
Portada y título, como digo, ya me han
cautivado.
Tras el despliegue del primer capítulo de título homónimo por
bibliotecas áridas, salvajes, peruanas, felinas, de cabecera, en llamas,
ciegas, blancas, sinceras, de caoba y mojadas, Eduardo Halfon nos cuenta en
“Los desechables” su visita como escritor a un refugio de “sintechos” en una
zona industrial de Bogotá. Lo que me atrae de Halfon —ya lo hizo en anteriores
obras con otras situaciones— es que no necesita recrearse en la lástima que,
evidentemente, provocaría una vivencia como esta o como la que describe del exilio
de intelectuales guatemaltecos en “Mejor no andar hablando demasiado”, el
último capítulo, sino que produce de continuo, a lo largo de una narración más
o menos previsible, afluentes inesperados que destellan:
Llevaba
una semana en Bogotá, contando los días para volver a casa, donde mi hijo
estaba a punto de nacer, mientras participaba en eventos de tantas bibliotecas
y librerías que ya todas empezaban a parecerse. El mismo público. Los mismos
temas. Las mismas preguntas, las mismas respuestas mías. Unas respuestas
trilladas, mecánicas, ya depuradas y practicadas hasta saber perfectamente cuál
detona una risa, cuál empatía, cuál silencio. Pues un escritor, con los años,
va desarrollando el discurso público que sustenta no sólo su obra, sino su
razón de ser escritor. Va puliendo su mito fundacional (cómo empezó a escribir,
por accidente, para salvarse), los detalles de su rutina un tanto excéntrica
(escribir todas las mañanas, en soledad, con el gato a la par del teclado), su
falsa modestia (es que, en el fondo, no entiende cómo hace lo que hace), su
mejor pose de escritor cínico (mano en el mentón, pierna cruzada, mirada
humilde y a la vez serena y profunda, es decir, los ojos cerrados a medias). Y
es que no es lo mismo sentarse y tratar de expresar en palabras una idea o una
emoción o una historia, que estar luego de gira tratando de explicar esas
palabras, de darles sentido o al menos alguna semblanza de orden. No es lo
mismo escribir que ser escritor.
Lo mismo sucede en los capítulos
“Halfon, boy” —exitosa confluencia de emociones, sensaciones y reflexiones
sobre el lenguaje, la identidad cultural latino-estadounidense y el trasvase de
realidades paterno-filiales con la traducción y el proceso de embarazo y parto
como primeros figurantes—; “Saint-Nazaire” —bella y breve meditación sobre los
cálculos del esfuerzo y el tiempo dedicados a la escritura conforme a los
resultados— y “La memoria infantil”, sobre la sorprendente manipulación del
recuerdo.
Seis relatos para el espíritu como seis
ejercicios infalibles de mantenimiento en el gimnasio.

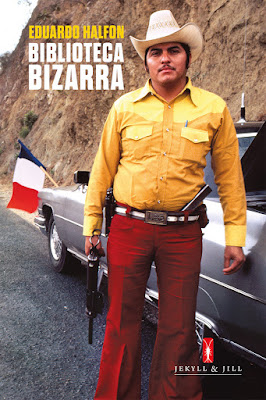
Comentarios
Publicar un comentario