Al fin he terminado Las diosas blancas de Ramón Buenaventura. Por circunstancias que ni recuerdo, lo había hojeado varias veces, pero no le había hincado el diente hasta este verano, animado, quizás, por las diferentes antologías con nombre de mujer que están saliendo en 2016 desde diferentes editoriales.
Las diosas blancas ha sido citado y estudiado hasta la saciedad, es un “clásico antológico” de la poesía escrita por mujeres jóvenes españolas ya en democracia, de modo que no añadiré nada novedoso. Me apetece, eso sí, comentar tres cosas:
1ª) Cuando sale una antología, no suelo prestar demasiada atención a los prólogos o comentarios críticos de la persona que selecciona. A veces, incluso ni los leo, prefiero ir directamente a comprobar la apariencia y calidad de los poetas seleccionados. Esta vez me ha ocurrido lo contrario. Casi estaba deseando que llegara la presentación de la próxima poeta, en vez de sus poemas. Creo que no me había pasado nunca. ¿Por qué? Muy sencillo: la informalidad burlona, la osadía inteligente y el tono libérrimo de Ramón Buenaventura consiguen quitarle muchísimo hierro al asunto filológico/crítico/socio-político que acarrea exponer tu criterio en ciertas plazas.
2ª) Me han despertado curiosidad Rosa Ángeles Fernández, Teresa Rosenvinge y Andrea Luca. He comprobado de qué manera han crecido Amalia Iglesias, Almudena Guzmán o Luisa Castro. El erotismo de Menchu Gutiérrez me parece mucho más perdurable que el previsible de Lola Velasco, Mercedes Escolano o el burlesco-clásico-cañí de Ana Rosseti, aunque reconozca su ingenio. Ya estaba al tanto de la valía de Angelines Maeso, la potencia de Isla Correyero y la complejidad sobrevalorada de Blanca Andreu. Salvo brillos fugaces, no termino de ver cuajar a Edita Piñán, Lola Salinas o Rosalía Vallejo, y me ha aburrido o decepcionado la irregularidad de Amparo Amorós, Margarita Arroyo, Isabel Roselló, Mª del Carmen Pallarés y María Luz Escuín.
3ª) Lo que más me interesa —diría incluso que es lo único que me interesa— de una antología es encontrar, como mínimo, un texto desconocido que me noquee, me deslumbre y seguidamente me haga preguntarme: ¿quién leches será esta autora que ni conozco y que me ha dejado a cuadros? Bueno, pues en el caso de Las diosas blancas ha sido muy fácil: la gallega Pilar Cibreiro con este poema:
NADA ES COMPARABLE al esfuerzo de ir aprendiendo todos los oficios y no saber, no conocer siquiera el paradero de las estrellas perdidas en el sueño.
No hablo del rapto, de su aprendizaje juvenil y arriesgado, ni del oficio de los nadadores, del diálogo que mantienen con los peces que les brillan en la cintura.
Hablo del oficio de la duda, el más duro, el que una vez aprendido nos deja la casa empolvada y los libros carcomidos de tal forma que un amigo puede sorprendernos en cualquier avenida sonriendo malévolamente frente a los escaparates, entre el gentío o en un autobús que no lleva a ninguna parte.
Hablo también del oficio de la libertad, oficio cuya maestría no se alcanza a pesar de los torpes ensayos ejecutados ilusoriamente pensando en las migraciones de las aves o en los juegos del corzo. Su dominio es el dominio imposible de los vientos alisios o de las rutas del desierto, pero basta con desearlo, dicen.
El oficio del amor nos reclama con urgencia de jinete sediento, es el más necesario para no perecer de espanto, para merecer la vida y caminar ligero con los ojos limpios, distinguiendo una manos de otras, un rostro de otro, un beso de otro beso y para seguir admirando las vueltas del palomo enamorado, su paciencia blanca y suave de bailarín en celo.
El oficio de la belleza es inútil e imprescindible. Está dedicado a una diosa fría, el adiestramiento es cruel y lo aprenden gentes que no sirven para otra cosa, ni para coperos o escanciadores de otros dioses ni para esclavos solícitos en amplias cámaras orientales de lujo indecible, aposentos de una emperatriz cuyo reino no existe. Aún así es tentador como ninguno.
Requiere paciencia el oficio del tedio, una costumbre de tardes que caen lentísimas y nos manchan los párpados de ceniza mientras sostenemos el periódico entre las manos, la prosa de todos los días.
El de la pobreza es arduo y digno, hay que aprender lo despreciado, incorporar la elegancia de los santos antiguos, su ironía enmascarada y bonachona de hambre sin remedio.
Es estremecedor el oficio del fugitivo, del que quiere huir hacia una ocupación distinta ignorando las fábricas humeantes en el horizonte de las ciudades, desconociendo tanto sudor malgastado, tantos brazos exhaustos, tantos relojes sonando a la misma hora, tantas rutas de barcos cara a un mismo puerto herrumbroso y maloliente, tanta amenaza de muerte total anunciada a todas horas, tanta desesperación, tanta fealdad, tanta miseria.
La destreza de este aprendiz consiste en el olvido: olvidar el tráfago exasperante y negro de cada amanecer, el exterminio de los árboles, la extinción de los gorriones, la destrucción del hombre por el hombre, su incomprensible suicidio de animal estúpidamente acorralado.
Hay oficios amables como el del orfebre anclado en su iluminada soledad o el del campanero dueño de las torres más sonoras, vigía de los tejados.
Oficio peligroso es el de augur que predice en un tiempo de sangre y lleva la cuenta de los muertos innumerables y de todos sus huesos esparcidos.
Hay oficios siniestros, son los más comunes y prefiero no nombrarlos. Y los hay delicados, tanto que requieren tacto y sabiduría, el de las madres y el del labrador, por ejemplo, tan cerca de todo lo que crece.
El de poeta es un oficio de locos, ya se sabe, pero hubo un tiempo en que se consideró sagrado.
El oficio de la bondad es sin duda el más difícil, el de más justa e inteligente hermosura.
El oficio del sol, el de la lluvia, el del viento alborotando los árboles, el del fuego, son oficios de dioses destronados.
La vida es con frecuencia atroz, conviene aprender todos los oficios.

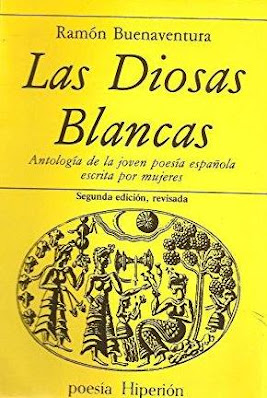
Comentarios
Publicar un comentario